Category Archives: Derecho
Incapacidades propias y ayudas ajenas
 Hace algunos días se publicó una noticia en la que se afirmaba que el Gobierno de España había solicitado oficialmente a la Comisión Europea su mediación en las negociaciones para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inmediatamente, también se difundió que Didier Reynders, Comisario europeo de Justicia, estaba » reflexionando sobre esta solicitud de las autoridades españolas». Asimismo, semanas atrás ya se había dado a conocer que el PSOE y Junts per Catalunya habían recurrido a la supervisión de un verificador internacional, en concreto un diplomático salvadoreño, para que realizara una serie de funciones indeterminadas como mediador, iniciándose para ello una ronda de contactos en Suiza.
Hace algunos días se publicó una noticia en la que se afirmaba que el Gobierno de España había solicitado oficialmente a la Comisión Europea su mediación en las negociaciones para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Inmediatamente, también se difundió que Didier Reynders, Comisario europeo de Justicia, estaba » reflexionando sobre esta solicitud de las autoridades españolas». Asimismo, semanas atrás ya se había dado a conocer que el PSOE y Junts per Catalunya habían recurrido a la supervisión de un verificador internacional, en concreto un diplomático salvadoreño, para que realizara una serie de funciones indeterminadas como mediador, iniciándose para ello una ronda de contactos en Suiza.
Existen numerosos manuales que ensalzan las bondades de la mediación para la resolución de conflictos. La intervención de un “tercero” neutral e imparcial que ayuda a dos personas a comprender el origen de sus diferencias, a conocer la visión del otro y a encontrar soluciones para resolver sus controversias puede suponer una alternativa apta para desatascar determinados problemas. No seré yo quien cuestione tal opción como vía para avanzar en la armonía y dejar atrás las disputas. La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, en su artículo primero establece que “se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.
No obstante lo anterior, cuando se trata de un Estado, de problemas constitucionales o de la política al más alto nivel, resulta más cuestionable que el recurso de la mediación se contemple con naturalidad y normalidad. De hecho, la mencionada ley excluye expresamente las controversias en las Administraciones Públicas de cualquier mediación posible. Cierto es que algunos pasos tienden a trasladar las herramientas de la mediación a los conflictos internacionales, pero en este caso ni siquiera se puede hablar de problemas entre dos países o de pugnas transfronterizas entre diferentes Estados, sino de divergencias internas de un país que se intentan resolver con la vigilancia, control o intercesión de una persona u órgano internacional, incluso trasladando al extranjero la ubicación de las conversaciones entre las partes en conflicto.
Y no puede verse con naturalidad dicho recurso a la mediación pues se supone que internamente existen instituciones y mecanismos especialmente previstos para discutir, debatir y resolver los problemas políticos y jurídicos que se planteen entre los partidos políticos o acerca del cumplimiento de las normas. El que se torne necesario solicitar ayuda a la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial, o se requiera ir a Ginebra bajo la observancia de un diplomático extranjero para que el PSOE y Junts per Catalunya sean capaces de conversar, constata la incapacidad propia para abordar un asunto tan sencillo como nombrar a los miembros de un órgano o debatir políticamente entre partidos.
Es precisamente a este punto al que quiero llegar, al de la constatación de la incapacidad propia que conduce a recurrir a la ayuda ajena. Esta situación debe causar vergüenza y, ante la evidencia de ese fracaso personal, provocar una reacción para promover un cambio. Que los miembros del Consejo General del Poder Judicial lleven cinco años con el mandato caducado y que durante todo ese tiempo las Cortes Generales no hayan podido nombrar a los nuevos cargos debería abochornar a sus responsables. Y que dos formaciones políticas no puedan utilizar el Parlamento para discutir sus posiciones evidencia de nuevo la inutilidad de una institución cada vez más entregada al Ejecutivo. En definitiva, acudir a entidades y organismos internacionales para resolver cuestiones internas de nuestro país, lejos de constituir un signo de madurez y responsabilidad, obra como un reflejo de incompetencia.
Carece de sentido ocultar la realidad o disfrazarla de lo que no es. El Parlamento ya no sirve para discutir nuestros problemas políticos y los representantes no cumplen su función en las instituciones. Entonces, ¿qué opciones restan? Una, normalizar y aceptar esa manifiesta incapacidad y lanzarse a pedir ayuda internacional. Otra, llevar a cabo reformas internas para recuperar unas Cortes Generales que cumplan sus funciones de acuerdo a su naturaleza.
Urge repensar el modelo parlamentario, a día de hoy en situación de letargo, por no decir moribundo. Las Cortes Generales se hallan desnaturalizadas, habida cuenta de que son la institución que controla al Gobierno y que, de forma libre, representa al pueblo. Actualmente, una ficción, por no decir una ciencia ficción. Diputados y senadores no controlan a nadie. Más bien, son controlados por los partidos y acatan las directrices de sus órganos de dirección. La disciplina de partido (prohibida expresamente por nuestra Constitución, pero admitida en la práctica) y el control respecto de quiénes integran las listas electorales, han convertido a “nuestros” representantes en cumplidores dóciles y obedientes a sus respectivas siglas.
Ciertamente, tal y como establece la ley, los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos por los diputados y senadores de las Cortes Generales. Sin embargo, la realidad es que no eligen nada ni a nadie. Ni siquiera son ellos los que se reúnen en el Parlamento de la Nación para llegar a acuerdos. Esperan a que sus líderes se pongan de acuerdo en las respetivas sedes de sus partidos y escojan según su criterio para, a posteriori, limitarse a pulsar el botón que les ordenan. Un fenómeno similar sucede con el denominado “problema catalán”. Diputados y senadores tampoco se ocupan de este tema. Aguardan pacientemente a que el Gobierno y Carles Puigdemont fijen las reglas sobre cuándo, cómo, dónde y quiénes se reúnen para, a renglón seguido, apretar dicho botón que se les indique. Para eso, pues, no necesitamos un Parlamento.
Es preciso acabar con esta situación y abordar cambios en las normas electorales y en la regulación de las asambleas legislativas, a fin de reforzar la separación de poderes, recuperar la institución parlamentaria como centro de gravedad del sistema político y ejercer la verdadera representatividad de los diputados y senadores electos respecto de sus electores. En caso contrario, habrá que admitir esa incapacidad propia para resolver los problemas y que conduce a solicitar ayuda internacional.
El Tribunal Constitucional y la imparcialidad de sus miembros
 Hace unos días el Tribunal Constitucional emitió una nota de prensa en la que anunciaba que el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, antiguo ministro en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, había comunicado al Presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, su abstención en un recurso de amparo interpuesto por un particular sobre la admisión parlamentaria de la Ley Orgánica de Amnistía. Aunque parece evidente que dicho recurso de amparo será inadmitido, dado que no existe cauce procesal ni derecho material por el que un ciudadano pueda recurrir en amparo la decisión de un parlamento de tramitar una proposición de ley, sí abre un debate sobre la imparcialidad de alguno de los miembros que deben decidir sobre la constitucionalidad de dicha norma legal, cuando se recurra por los legitimados para ello por medio de los medios de impugnación que nuestro ordenamiento jurídico prevé.
Hace unos días el Tribunal Constitucional emitió una nota de prensa en la que anunciaba que el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, antiguo ministro en el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, había comunicado al Presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, su abstención en un recurso de amparo interpuesto por un particular sobre la admisión parlamentaria de la Ley Orgánica de Amnistía. Aunque parece evidente que dicho recurso de amparo será inadmitido, dado que no existe cauce procesal ni derecho material por el que un ciudadano pueda recurrir en amparo la decisión de un parlamento de tramitar una proposición de ley, sí abre un debate sobre la imparcialidad de alguno de los miembros que deben decidir sobre la constitucionalidad de dicha norma legal, cuando se recurra por los legitimados para ello por medio de los medios de impugnación que nuestro ordenamiento jurídico prevé.
Nuestro Tribunal Constitucional ya ha manifestado en varias sentencias que el derecho a un juez imparcial constituye una garantía fundamental del sistema de justicia. Dicha imparcialidad comprende dos vertientes: subjetiva y objetiva. La subjetiva garantiza que no ha mantenido relaciones indebidas con las partes del proceso (lo que integra todas las dudas que se deriven de las relaciones del juez con aquellas), en tanto que la objetiva asegura que se acerca a la cuestión litigiosa o controvertida sin haber tomado postura en relación con ella (lo que debe ponderarse en cada caso concreto).
El problema es que el método de elección de los miembros del Tribunal Constitucional es un caldo de cultivo perfecto para sospechar sobre el grado de imparcialidad de los componentes de dicho órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las normas. Este problema no es actual. Se puede poner como antecedente el Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 6/2007 por la que se modificó la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y que originó que la por aquel entonces Presidenta y el Vicepresidente se abstuvieron en la toma de la decisión por la posible apariencia de pérdida de imparcialidad.
Pero el problema se acrecienta cuando hablamos de las recusaciones, es decir, no cuando el propio magistrado decide apartarse, sino cuando una de las partes acusa de pérdida de imparcialidad sin que el miembro del tribunal acepte esa valoración, debiendo pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre la necesidad de apartar al juez señalado. El hecho de que se elijan para ocupar los puestos de tan importante institución a personas con una clara y manifiesta vinculación política, incluso a miembros destacados del Gobierno de turno, implica la proliferación de recusaciones y de acusaciones con una sólida sospecha de falta de objetividad e imparcialidad.
La propia Ley Orgánica del Poder Judicial, aplicable de forma supletoria al Constitucional, establece como causa de abstención o recusación “haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo”, así como “haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
Por otro lado, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Pleno del Tribunal puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan, generándose el problema de qué ocurre cuando entre abstenciones y recusaciones los que quedan para decidir no llegan a ese quorum mínimo.
El Tribunal Constitucional dictó sendos Autos en febrero y marzo de 2023 afirmando que cuando las recusaciones planteadas afectan al quorum del Tribunal la salvaguarda del ejercicio de la jurisdicción constitucional impone que no deba excluirse del Pleno a ninguno de sus magistrados presentes. Ello implica que se obvian por completo las reglas sobre la imparcialidad del órgano para asegurar que el mismo pueda funcionar. Las consecuencias de ello son devastadoras para la legitimidad y la autoridad del Tribunal Constitucional y, con ello, de todo nuestro sistema.
Esta penosa situación se solucionaría si desde los Grupos Parlamentarios y desde el Gobierno no se designasen miembros sobre la base de una estrategia para posicionar a afines en los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, parece que procede perder toda esperanza. Los partidos políticos han dado sobradas muestras a lo largo de las décadas que están dispuestos a enturbiar al Poder Judicial y a los órganos de control con sus propuestas ideológicas y partidistas, lo que pone en jaque la credibilidad de nuestro modelo constitucional.
Nuevamente, y con una irritante reincidencia, los partidos políticos pretenden concentrar más y más cuota de poder, e intentar influir en cualquier órgano o institución que tenga como misión fiscalizar, controlar o vigilar el estricto complimiento de las leyes. Hace aproximadamente un año se publicó el informe “Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia”, en colaboración con la Cátedra de Buen gobierno e Integridad de la Universidad de Murcia. En el mismo se hacía hincapié en la politización de la justicia y su impacto en la eficacia del sistema judicial, así como que uno de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial de nuestro país es la interferencia del Poder Ejecutivo en él. En la undécima encuesta anual sobre el estado de la justicia en la Unión Europea, difundida hace unos meses, España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea donde la justicia se percibe como más sensible a la politización. Los datos situaban a nuestro país a la cola en Europa, solo por encima de Croacia, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia.
Procede revertir urgentemente esta situación. En caso contrario, estaremos avanzando justo en sentido contrario a los principios y valores que decimos defender.
Amnistía y “Lawfare”: maquillaje y eufemismo
 Las últimas semanas (y, a buen seguro, las venideras) han estado marcadas por el pacto establecido entre el PSOE y Junts Per Catalunya (partido al que pertenece Carles Puigdemont), así como por la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Ejecutivo. Desde el punto de vista político se pueden realizar múltiples consideraciones, si bien yo me intentaré centrar exclusivamente en las jurídicas. Por un lado, el Partido Popular debe reconocer de una vez por todas la diferencia entre ganar las Elecciones Generales y poder formar Gobierno. En España lo logra quien obtenga más apoyos en el Congreso de los Diputados, sea el partido con más diputados o no. Por otra parte, el Partido Socialista ha de ser consciente de que posee un amplio margen para llegar a acuerdos con sus futuros socios, pero no un margen ilimitado. No podrá extralimitarse en modo alguno ni de la Constitución ni de las previsiones que sobre el Estado de Derecho figuran en los Tratados y normas de la Unión Europea.
Las últimas semanas (y, a buen seguro, las venideras) han estado marcadas por el pacto establecido entre el PSOE y Junts Per Catalunya (partido al que pertenece Carles Puigdemont), así como por la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Ejecutivo. Desde el punto de vista político se pueden realizar múltiples consideraciones, si bien yo me intentaré centrar exclusivamente en las jurídicas. Por un lado, el Partido Popular debe reconocer de una vez por todas la diferencia entre ganar las Elecciones Generales y poder formar Gobierno. En España lo logra quien obtenga más apoyos en el Congreso de los Diputados, sea el partido con más diputados o no. Por otra parte, el Partido Socialista ha de ser consciente de que posee un amplio margen para llegar a acuerdos con sus futuros socios, pero no un margen ilimitado. No podrá extralimitarse en modo alguno ni de la Constitución ni de las previsiones que sobre el Estado de Derecho figuran en los Tratados y normas de la Unión Europea.
Y, aunque los socialistas defiendan ahora las bondades de la amnistía, deberían admitir al menos que existen fundadas razones para rechazarla, si quiera porque ellos mismos avalaban dicha postura hasta las elecciones celebradas en julio, existiendo declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de varios de sus ministros manifestando su inconstitucionalidad y su inconveniencia. Se necesita una gran cantidad maquillaje y una potente campaña de marketing para dar un giro de ciento ochenta grados en apenas unos meses y proclamar como constitucional lo que antes no lo era. Pero, en política, parece que todo cabe y la conveniencia partidista tiene más peso que los ideales que supuestamente la sustentan. Sin embargo, el ámbito jurídico, pese a disponer también de cierto margen para la interpretación normativa, no es tan flexible como para pasar del negro al blanco por arte de magia.
Ciertamente nuestra Carta Magna no utiliza en ningún momento la palabra “amnistía” y, por lo tanto, no la prohíbe expresamente. Ahora bien, varios artículos y mandatos constitucionales posibilitan deducir inequívocamente su veto. Así, el artículo 62 prohíbe expresamente los “indultos generales”. La diferencia entre la amnistía y el indulto radica en que el segundo supone un perdón posterior a que los juzgados o tribunales juzguen y condenen, mientras que la primera supone un impedimento legal a que el Poder Judicial pueda realizar su labor jurisdiccional. Por ello, si se prohíbe la medida de gracia de menor calado, no puede defenderse que se permita la de mayor entidad.
A pesar de que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una amnistía, pues no ha existido ninguna con posterioridad a la entrada en vigor de nuestra Constitución, sí existen algunos de sus pronunciamientos en este sentido. Por ejemplo, en el Auto 32/1981 ya se manifestaba claramente que las medidas generales de gracia están prohibidas de forma expresa por la citada norma constitucional.
Todo ello por no hablar de otras consideraciones, como que la fundamentación teórica de las amnistías halla cabida ante alteraciones bruscas de Formas de Estado o de modelos de convivencia que impliquen un cambio de legitimidad jurídica y política. Cabe aludir en este punto al tránsito de una dictadura a una democracia, supuesto que dio lugar a la ley de amnistía aprobada en nuestro país en 1977.
Obviamente, no pueden compararse con rigor las denominadas “amnistías fiscales” con este otro tipo de amnistía. Para empezar, y al margen de las valoraciones políticas que cada cual quiera defender al respecto, las amnistías fiscales no implican en ningún caso que los defraudadores no deban pagar nada por el dinero no declarado. Se establecen porcentajes de pago más benévolos que acarrean, en todo caso, una recaudación para la Hacienda Pública, sin perjuicio de que, a cambio de las declaraciones y los ingresos derivados de ella, no se impongan multas, recargos u otras sanciones. Hablamos, no obstante, de efectos eminentemente administrativos y de relaciones entre ciudadanía y Hacienda, no de la imposibilidad de los tribunales para perseguir delitos y aplicar las leyes de forma genérica.
Pero, además de la amnistía, se ha de incorporar al vocabulario político la expresión “Lawfare”. Al parecer, resulta habitual recurrir a un término extranjero o a algún concepto de sonoridad más agradable para ocultar el verdadero significado de lo que sucede. El eufemismo consiste en utilizar una palabra más suave o decorosa en vez de otra considerada de mal gusto, grosera o incómoda de pronunciar y oír.
La pretensión consiste en hacer ver que los jueces y tribunales han actuado movidos por motivaciones políticas y en contra de determinadas ideologías, de tal manera que los procesos judiciales y las condenas pronunciadas no se deben a la aplicación de las leyes sino a una persecución política. No seré yo quien afirme que hay que estar de acuerdo con todas sus resoluciones. De hecho, discrepo de ellas en no pocas ocasiones. Pero la regla básica, esencial, elemental e imprescindible del Estado de Derecho estriba en el acatamiento de las normas y de las sentencias judiciales, gusten o no.
El Constitucionalismo, en sus diferentes versiones, comporta dos grandes objetivos: por una parte, organizar y limitar al poder y, por otra, reconocer y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. No se entienden los modelos constitucionales ni las democracias surgidas de los mismos sin el control y limitación de los Poderes Públicos, es decir, de los gobiernos, de los partidos políticos y de los cargos públicos. Como es lógico, cualquier poder se resiste a ser controlado y fiscalizado y desde hace siglos la tensión entre los órganos judiciales que controlan y los poderes públicos controlados se ha producido y se seguirá produciendo. No constituye ninguna novedad.
Ahora bien, debe quedar meridianamente claro que el Poder Judicial, con sus aciertos y sus errores, juzga actos, no ideas. Jamás ha existido una sola condena por defender ideas, pero sí por ejecutar actuaciones en defensa de las mismas que se han considerado contrarias al ordenamiento jurídico. Determinados líderes políticos piensan que la legitimidad que les otorga los votos les inviste de una especie de impunidad, de tal manera que pueden hacer y deshacer a su antojo, amparados en unas determinadas aspiraciones y sin que por ello se les pueda denunciar, procesar o condenar. En definitiva, defienden una sociedad con dos tipos de personas: el conjunto de la ciudadanía, que debe cumplir con todas las normas y con todas las sentencias, les gusten o no, y los mandatarios, gobernantes y líderes políticos, que pueden verse inmunes a la hora de rendir cuentas ante la Justicia y de cumplir las normas en función de sus particulares ideologías o creencias.
Evidentemente, eso no es democracia, eso no es un Estado de Derecho y eso no es un sistema constitucional. Se pretende dar un primer paso para cambiar la esencia misma de ese sistema y que sean los órganos de naturaleza política los que controlen y fiscalicen el Poder Judicial. No es, pues, de extrañar que todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto las calificadas de “progresistas” como las denominadas “conservadoras”, hayan compartido manifiestos y comunicados criticando y rechazando el pacto entre el PSOE y “Junts per Catalunya”
Aunque el Partido Socialista cuente con la legitimidad constitucional para formar Gobierno si recibe el apoyo mayoritario del Congreso, debería reflexionar sobre los medios utilizados para la consecución de sus fines. De hecho, muchos de sus líderes, presentes y pasados, se muestran abiertamente contrarios al modo en el que la actual dirección está negociando la investidura del nuevo Gobierno. Porque estas cuestiones no tienen que ver con ser de izquierdas o de derechas, militantes de un partido o apolíticos. Tienen que ver con la defensa, por encima de todo, de una serie de valores y principios. Y cuando defiendes esos valores y principios, también tienes que ceñirte a ellos cuando no te convienen. De lo contrario, no los defiendes.
Confusión o separación de poderes, he ahí la cuestión
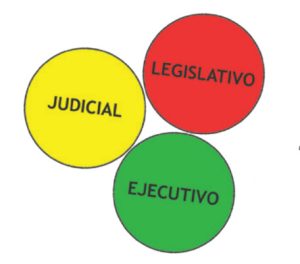 Ninguno de los grandes logros que el constitucionalismo ha aportado a nuestro modelo de convivencia resulta garantizado. La democracia, el régimen de libertades, la separación de poderes o el imperio de la ley, por más que estén reconocidos en nuestro ordenamiento y sus teorías se enseñen en nuestras aulas, pueden degradarse o revertirse si no existe una actitud vigilante y una defensa firme de estos pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Percibo que en muchos discursos y proclamas se hace referencia a dichos valores constitucionales y principios básicos como si su mera proclamación implicase su efectividad. Las normas jurídicas no cuentan con una varita mágica que asegure su cumplimiento. Por ello, se torna peligroso que exista un relajamiento a la hora de defender la esencia más elemental de nuestra forma de Estado. El mero hecho de llevar varias décadas disfrutando de determinados derechos y garantías no asegura que suceda así en el futuro.
Ninguno de los grandes logros que el constitucionalismo ha aportado a nuestro modelo de convivencia resulta garantizado. La democracia, el régimen de libertades, la separación de poderes o el imperio de la ley, por más que estén reconocidos en nuestro ordenamiento y sus teorías se enseñen en nuestras aulas, pueden degradarse o revertirse si no existe una actitud vigilante y una defensa firme de estos pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Percibo que en muchos discursos y proclamas se hace referencia a dichos valores constitucionales y principios básicos como si su mera proclamación implicase su efectividad. Las normas jurídicas no cuentan con una varita mágica que asegure su cumplimiento. Por ello, se torna peligroso que exista un relajamiento a la hora de defender la esencia más elemental de nuestra forma de Estado. El mero hecho de llevar varias décadas disfrutando de determinados derechos y garantías no asegura que suceda así en el futuro.
Por lo que se refiere concretamente a la separación de poderes, en España partimos de un modelo autocalificado de separación “flexible”, de tal forma que se permiten ciertas interrelaciones entre poderes. Así, el Presidente del Gobierno puede disolver el Parlamento y es el Congreso de los Diputados quien le elige y le cesa, una prueba palpable que el Legislativo y el Ejecutivo, si bien tienen su origen en dos poderes separados y autónomos, se influyen y condicionan mutuamente. En otros Estados, sin embargo, la separación de poderes es más rígida y tales influencias de entre el Legislativo y el Ejecutivo no están previstas ni se autorizan.
No obstante, aun partiendo de ese modelo de separación de poderes denominado flexible, y aunque se admitan con mayor o menor grado de crítica esas vías de mutuo condicionamiento entre Gobierno y Parlamento, la visión cambia cuando semejantes interrelaciones se establecen con el Poder Judicial. A fin de cuentas, Legislativo y Ejecutivo se hallan condicionados por la legitimidad política, por las mayorías ideológicas existentes y por los juegos aritméticos en función de la mayor representatividad de los diferentes partidos políticos o coaliciones. Sin embargo, esa vertiente política debe ser ajena al Poder Judicial y, con el fin de incluir expresamente al Tribunal Constitucional, a cualquier órgano que realice una labor de control jurisdiccional sobre la labor del resto de Poderes Públicos.
Por tanto, asistimos a una degradación muy preocupante de nuestra separación de poderes. Los límites de lo tolerable, que hasta ahora hemos aceptado por esa “separación flexible”, se han traspasado, y asistimos con excesiva pasividad y hasta complacencia a una auténtica confusión de poderes. El origen de este escenario debe situarse en la cada vez más elevada concentración de poder en los partidos políticos, que termina por establecer “de facto” un único centro decisor, convirtiendo al resto de órganos en meros ejecutores de los deseos y determinaciones de los aparatos partidistas.
Y no me refiero sólo a la denominada “disciplina de partido”, que impone en su voto a diputados y senadores el acatamiento ciego a las órdenes del portavoz del grupo político correspondiente. Esta actitud, expresamente prohibida en nuestra Constitución, se ha asentado y aceptado, desplazando al Parlamento del centro de gravedad del sistema a ser mera comparsa de lo convenido en las sedes de los partidos. De hecho, ya antes habíamos asistido a ejemplos similares, como cuando desde Moncloa se anunció quién iba a ser el próximo Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (pese a que su elección recae en dicho Consejo). El grado de naturalidad con el que aceptamos este tipo de situaciones es de tal magnitud que ni siquiera se disimula quién toma las decisiones y quiénes las obedecen.
Por lo tanto, nos hallamos ante una encrucijada: o cambiamos nuestro modelo y nos sumergimos de lleno en la confusión de poderes, o luchamos por la separación de estos. No cabe término medio. La politización de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial resulta de todo punto innegable. Para formar parte del primero se nombra a ex ministros de gobiernos y a simpatizantes de los partidos. Y para integrar el segundo, la elección se entiende como una designación de cuotas de los partidos políticos en función de la mayor o menor representatividad parlamentaria. Así pues, o revertimos esta tendencia o mejor será llamar a las cosas por su nombre y desterrar el concepto de “separación de poderes” de nuestro vocabulario y de los manuales de Derecho.
Un grupo de profesores y académicos en colaboración con la Fundación “Hay Derecho”, ha trabajado en un manifiesto que recoge unas “Buenas prácticas para los nombramientos políticos de los órganos constitucionales de garantía”. Dicho documento puede leerse y descargarse desde el siguiente enlace:
En el citado texto se puede leer: «Como advirtió tempranamente el Tribunal Constitucional, se ha consumado el “riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos del poder” (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ. 13)»
De forma más reciente, se ha afirmado la inconstitucionalidad de este sistema de reparto por cuotas ciegas, como ha afirmado el profesor Manuel Aragón Reyes, catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Conviene que, aunque tengamos nuestra ideología y nuestra preferencia por determinados partidos, dejemos a un lado el seguimiento ciego a lo que dice el líder de turno y nos paremos a pensar si realmente es este sistema de confusión de poderes el que queremos. Si la respuesta es no, debemos hacer algo al respecto, porque de lo contario un día nos despertaremos y determinados órganos que deberían estar alejados de las pugnas políticas ejercerán como una tercera cámara más que, junto al Congreso y Senado, decidirá en base a premisas ideológicas o, peor aún, partidistas.
Derecho al cuidado
 Las normas evolucionan con el tiempo y cada ciclo histórico implica el nacimiento de nuevos derechos que antes no existían. Así, por ejemplo, pese a que las primeras Constituciones se remontan a finales del siglo XVIII, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando surgen el derecho a la huelga, a la sindicación y al trabajo, y habrá que esperar varias décadas más para que empiece a hablarse de los derechos vinculados con el medio ambiente. Ya en nuestro actual siglo han surgido derechos inimaginables en la época de las revoluciones liberales. Ahora se habla del derecho de acceso a internet o del denominado “derecho al olvido”, referido a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a los datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda realizada en la red a través del nombre del solicitante.
Las normas evolucionan con el tiempo y cada ciclo histórico implica el nacimiento de nuevos derechos que antes no existían. Así, por ejemplo, pese a que las primeras Constituciones se remontan a finales del siglo XVIII, no es hasta bien entrado el siglo XX cuando surgen el derecho a la huelga, a la sindicación y al trabajo, y habrá que esperar varias décadas más para que empiece a hablarse de los derechos vinculados con el medio ambiente. Ya en nuestro actual siglo han surgido derechos inimaginables en la época de las revoluciones liberales. Ahora se habla del derecho de acceso a internet o del denominado “derecho al olvido”, referido a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a los datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda realizada en la red a través del nombre del solicitante.
En cualquier caso, hay que ser especialmente riguroso con este tema. Los derechos de la ciudadanía, en general, y los derechos fundamentales, en particular, suponen un asunto muy serio para legislarlos a la ligera y sin fundamento. Siempre les digo a mis alumnos que resulta peligroso tratar de plasmar como derechos por medio de normas jurídicas determinados anhelos y deseos de la Humanidad, por muy loables que sean, ya que un derecho, para merecer tal denominación, requiere de mecanismos con los que, en caso de su vulneración, la ciudadanía pueda defenderlos, reclamarlos y demandarlos ante el Poder Judicial. En caso contrario, se está engañando a la población, vendiéndole el mensaje de que cuenta con una serie de derechos de los que, en realidad, no puede disfrutar, ni reclamar ni demandar ante los juzgados y tribunales.
En estos últimos años me he sentido interesado por el denominado “derecho al cuidado”, entendido como un “macro-derecho” que incluye el derecho a recibir cuidados, el derecho a cuidar a otras personas y ciertos derechos vinculados a ambos grupos (quienes cuidan y quienes son cuidados). Una de las mayores especialistas y conocedoras de este ámbito es la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Ana Marrades Puig, quien en varios foros ha expuesto esta cuestión como la principal fuente de discriminación hacia las mujeres (o, por utilizar un término bastante ilustrativo acuñado por ella misma, de “subordiscriminación”), habida cuenta de que son ellas, de forma casi hegemónica y en condiciones precarias, las que realizan esta labor de atender, cuidar y asistir a familiares y personas dependientes, viéndose afectadas de ese modo en su vida personal, laboral y profesional. Y, si esta realidad se reconoce, se torna preciso impulsar políticas y normativas que la regulen de mejor manera.
Hablamos, por un lado, de la existencia de una discriminación que afecta a un concreto sexo y, por otro, de una serie de derechos que deben regularse para que nuestro Estado del Bienestar y los derechos sociales vinculados con el mismo resulten reales y efectivos. Se trata de retos que deben afrontarse para impedir la perpetuación de situaciones que generan desigualdad y precariedad.
La premisa inicial es que toda persona, en un momento u otro de su vida, ha necesitado o necesitará de cuidados y atenciones que normalmente se vinculan con el inicio y el final de la existencia, aunque no exclusivamente en esas etapas. Si tal presupuesto se admite y se reconoce que dichas atenciones han de estar comprendidas de alguna manera dentro del concepto jurídico de “derecho”, debiendo ser garantizadas por nuestro modelo de Estado, entonces se requiere de una correcta regulación que haga efectivos estos derechos, posibilitando a sus titulares su defensa y exigencia.
La profesora Marrades ha publicado recientemente el libro “El reconocimiento de los derechos del cuidado”, donde analiza esta cuestión y en el que diversos juristas aportan recomendaciones y pautas para el desarrollo de estos derechos, sin que por ello se generen discriminaciones. En sus páginas se menciona la necesidad de una “democracia cuidadora” que integre el derecho (y, en su caso, el deber) de cuidar, detectando esas necesidades y repartiendo las responsabilidades para su atendimiento.
Evidentemente, uno de los principales problemas a abordar es el de la financiación, que implica destinar recursos económicos bien por la vía de la profesionalización de esta labor, bien por la vía de la compensación a quienes, sin desarrollarlos como su faceta profesional, se dedican a ello, o bien por la vía de los costes necesarios para prestar un correcto cuidado. Por lo tanto, las partidas presupuestarias deben estar presentes, pues las buenas políticas se llevan a cabo con dinero. Del mismo modo que la educación y la sanidad requieren de fondos y ejercen un protagonismo en la elaboración de las leyes de presupuestos, el ingente número de personas que desempeñan esta función asistencial ha de disponer también de una financiación adecuada y suficiente.
Y, aunque existen regulaciones sobre la dependencia, los resultados efectivos son decepcionantes y la atención prestada, insuficiente. De hecho, en la comentada publicación se apuesta decididamente por la constitucionalización de este derecho, pese a que la posibilidad de reforma de nuestra Constitución se considere lejana, dada la apatía y la desidia de nuestra clase política a la hora de afrontar reformas como la que nos ocupa. Sin embargo, cabe defender decididamente la necesidad de introducir en nuestra Carta Magna este asunto, ya sea por la vía de la creación de un derecho como tal o ya sea por el establecimiento de una serie de obligaciones para los Poderes Públicos.
Ejemplos no faltan. El artículo 333 de la Constitución de Ecuador de 2008 establece que “se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares”.
En definitiva, nos hallamos ante una realidad a la que no se ha prestado atención. Se requiere, pues, que desde el punto de vista social y jurídico (regulando adecuadamente los derechos y deberes que lleva implícitos) se aborde el enorme reto que implica, con el fin evitar la permanente fuente de discriminación que supone para las mujeres.




