Monthly Archives: marzo 2020
Amenazas y retos jurídicos tras el coronavirus
 Es evidente que la pandemia del coronavirus supone un desafío global sin precedentes en la Historia moderna y, a buen seguro, marcará un antes y un después en nuestras vidas y en nuestra forma de organizarnos socialmente. En primer lugar, nos sitúa ante una crisis sanitaria. Tanto el número de contagiados, enfermos y fallecidos como la puesta al límite de hospitales y centros de salud dan buena prueba de ello. Pero la citada crisis sanitaria está derivando en otra también gravísima, que es la económica. Los cierres masivos de negocios, los despidos y los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) suponen ya la utilización del concepto de “economía de guerra” para describir la terrible situación que estamos atravesando. A todo lo anterior ha de añadirse una afectación muy relevante en el ámbito de las relaciones personales. Desde familias sin posibilidad de mantener sus visitas habituales a personas que no pueden acompañar ni despedir en sus últimos momentos a los seres queridos. La devastación que comporta el COVID-19 es sobrecogedora.
Es evidente que la pandemia del coronavirus supone un desafío global sin precedentes en la Historia moderna y, a buen seguro, marcará un antes y un después en nuestras vidas y en nuestra forma de organizarnos socialmente. En primer lugar, nos sitúa ante una crisis sanitaria. Tanto el número de contagiados, enfermos y fallecidos como la puesta al límite de hospitales y centros de salud dan buena prueba de ello. Pero la citada crisis sanitaria está derivando en otra también gravísima, que es la económica. Los cierres masivos de negocios, los despidos y los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) suponen ya la utilización del concepto de “economía de guerra” para describir la terrible situación que estamos atravesando. A todo lo anterior ha de añadirse una afectación muy relevante en el ámbito de las relaciones personales. Desde familias sin posibilidad de mantener sus visitas habituales a personas que no pueden acompañar ni despedir en sus últimos momentos a los seres queridos. La devastación que comporta el COVID-19 es sobrecogedora.
Esta epidemia conlleva, asimismo, graves amenazas sobre nuestro sistema jurídico, no solo en cuanto a nuestro modelo de Gobierno, sino también en lo relativo a la Administración de Justicia, al tener ambos que enfrentarse a situaciones inéditas para las que, seguramente, no estaban preparados. Ahora es momento de concentrar los esfuerzos para salir de este estado de alarma. Pero, cuando esta situación acabe, procede a mi juicio revisar determinadas previsiones normativas a fin de regular mejor la preparación y la respuesta de nuestros servicios públicos e instituciones ante fenómenos que, por lo que apuntan los expertos, pueden repetirse en el futuro.
Nuestro propio sistema parlamentario se ha visto afectado. De hecho, el pasado 12 de marzo la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, anunció que la actividad de la Cámara quedaría aplazada durante dos semanas, de acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces y las autoridades sanitarias. Se preveía únicamente mantener la necesaria convocatoria del Pleno para la convalidación o no de los Reales Decretos Ley aprobados por el Gobierno y la prórroga del estado de alarma, quedando anuladas por completo las denominadas “sesiones de control” y paralizada cualquier otra actividad. En el mismo sentido, el Senado también ha aplazado sus sesiones de trabajo.
El Ejecutivo queda, pues, en un escenario insólito de actuación no supeditada al preceptivo control de la Asamblea, reforzándose la ya marcada tendencia hacia un sistema más presidencialista y menos parlamentario. Dicha evolución se venía observando con anterioridad, siendo alertada y criticada por los estudiosos de nuestro modelo constitucional, de modo que ahora, con más argumentos si cabe, se hace preciso denunciar este continuo cambio que tiende a debilitar al Parlamento y a fortalecer al Ejecutivo.
Con independencia de las actuales medidas sanitarias, este declive de la Cámara Baja y el traslado progresivo del centro de gravedad del sistema constitucional de ella hacia el Gobierno es un hecho que se ha venido forjando durante décadas. La concentración de poder en los aparatos de los partidos, la denominada “disciplina parlamentaria” (que implica el sometimiento casi unánime de diputados y senadores a las órdenes de sus respectivos líderes) y la ruptura de esa teórica relación entre la persona física que ocupa el escaño y el votante que legitima dicha presencia en el hemiciclo (si bien suele emitir su voto en función de las siglas y los líderes nacionales, y no en atención a los nombres y apellidos que figuran en la papeleta) favorecen una crisis del sistema parlamentario que, tras el confinamiento, invitará a su reforma y reorganización.
La Administración de Justicia ha quedado igualmente semiparalizada, condenando a millones de ciudadanos a una especie de hibernación judicial. Si en algunos casos los juzgados ya acumulaban retrasos y dilaciones inasumibles, en estas circunstancias el problema se acrecienta. Por lo tanto, finalizado el estado de alarma, se hará necesario revisar el tratamiento dado a uno de los pilares básicos de todo Estado de Derecho. Trabajadores que esperaban meses y hasta años para la resolución de sus demandas de despido, consumidores que aguardaban largo tiempo algún pronunciamiento sobre sus reclamaciones por cláusulas abusivas, padres y madres que soportaban etapas interminables sin poder ver a sus hijos ni regularizar sus situaciones familiares, y así un largo etcétera, constatarán con horror que solo les queda continuar armándose de paciencia hasta que mejore dicha Administración de Justicia llamada a resolver sus litigios.
Los problemas que se veían venir con claridad meridiana, se agudizan ante esta tesitura. En consecuencia, habrá que extraer lecciones de esta crisis para, cuando llegue a su fin, abordar los cambios imprescindibles en nuestros juzgados y tribunales, dotándoles de más jueces y fiscales y mejores medios, entre ellos una inyección presupuestaria en formación y una serie de reformas legislativas para que el denominado Tercer Poder no pierda su posición esencial.
Estado de alarma: significado y finalidad constitucional
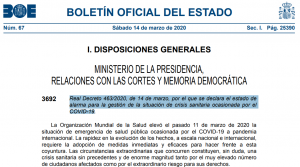 Nuestro ordenamiento constitucional prevé unos procedimientos ordinarios de defensa de sus valores, principios y normas, pero también contempla unas vías extraordinarias para dicha protección. Esos procedimientos excepcionales vienen contemplados en el artículo 116 de nuestra Constitución, al configurar los denominados estados de alarma, excepción y sitio. Están previstos para situaciones de anormalidad y para hacer frente a retos y amenazas de muy diferente origen y características: catástrofes naturales, crisis sanitarias, graves desórdenes públicos o atentados a la integridad territorial y a la soberanía del Estado. Para afrontar unos retos y amenazas tan inusuales se prevén medidas impensables en momentos de normalidad social o democrática que, por su propia naturaleza, solo pueden adoptarse temporalmente. El desarrollo de ese precepto constitucional se llevó a cabo por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, estableciéndose cómo se decretan esos diferentes estados excepcionales, así como los derechos que se pueden limitar o suspender y los controles que, pese a todo, se establecen.
Nuestro ordenamiento constitucional prevé unos procedimientos ordinarios de defensa de sus valores, principios y normas, pero también contempla unas vías extraordinarias para dicha protección. Esos procedimientos excepcionales vienen contemplados en el artículo 116 de nuestra Constitución, al configurar los denominados estados de alarma, excepción y sitio. Están previstos para situaciones de anormalidad y para hacer frente a retos y amenazas de muy diferente origen y características: catástrofes naturales, crisis sanitarias, graves desórdenes públicos o atentados a la integridad territorial y a la soberanía del Estado. Para afrontar unos retos y amenazas tan inusuales se prevén medidas impensables en momentos de normalidad social o democrática que, por su propia naturaleza, solo pueden adoptarse temporalmente. El desarrollo de ese precepto constitucional se llevó a cabo por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, estableciéndose cómo se decretan esos diferentes estados excepcionales, así como los derechos que se pueden limitar o suspender y los controles que, pese a todo, se establecen.
En concreto, el estado de alarma está pensado para catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud; también para crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; o, igualmente, para situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Es evidente que España se encuentra entre uno de estos supuestos de hecho, ante el avance y propagación del denominado COVID-19 o coronavirus.
La declaración se lleva a cabo mediante un Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. En el citado decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. Esta intervención posterior del órgano legislativo le otorga un especial valor, conocido jurídicamente como valor de ley, lo que determina que su enjuiciamiento y control quedará reservado al Tribunal Constitucional, conforme indicó este Alto Tribunal en su sentencia 83/2016, al pronunciarse sobre el único precedente que existe en nuestra reciente historia democrática, cuando se dictó el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declaró el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte tras un conflicto provocado por los controladores aéreos.
La declaración confiere al Gobierno de la Nación la autoridad única para promulgar normas y dirigir y coordinar las actuaciones conducentes a la gestión y resolución de la crisis, salvo que afecte a una sola Comunidad Autónoma. Las autoridades civiles, las fuerzas de orden público autonómicas y locales y los empleados de todas las Administraciones quedan sometidos a las instrucciones de aquel, pudiendo imponerles servicios extraordinarios, tanto por su duración como por su naturaleza. Se pretende así evitar que las Comunidades Autónomas con competencias en materia sanitaria actúen de manera descoordinada y entorpezcan la más ágil solución de dicha crisis sanitaria, la cual no conoce de divisiones territoriales. Pese a que los presidentes catalán y vasco han denunciado con ello una especie de aplicación encubierta del famoso artículo 155 de nuestra Constitución, lo cierto es que semejante comparación no tiene ningún sentido.
Asimismo, el Ejecutivo podrá suspender y asumir las funciones de las autoridades civiles por el incumplimiento o resistencia a las órdenes emitidas, sancionar a los ciudadanos con arreglo a las leyes y, si fueren empleados públicos, suspenderlos, incoarles expedientes disciplinarios o proceder penalmente si su actuación u omisión pudiese constituir delito. También los ciudadanos que desobedezcan las instrucciones y mandatos pueden ser sancionados.
Las medidas a tomar en el Decreto de declaración del estado de alarma pueden consistir en:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados en el caso del supuesto de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Además de las medidas anteriores, se podrán adoptar las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas, como puede ser la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Respecto a las suspensiones de los Derechos Fundamentales, todas las Constituciones democráticas, junto con el catálogo de los derechos y libertades de los ciudadanos, establecen las situaciones excepcionales en las que estos derechos, con las debidas garantías, podrán ser suspendidos individual o colectivamente. En nuestra Constitución, el artículo 55.1 prevé la posible suspensión de algunos derechos fundamentales en los denominados estado de excepción y estado de sitio, pero no en el de alarma, aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio.
El Real Decreto publicado ayer a última hora, más de treinta después de que se anunciase en rueda de prensa, establece que los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros sanitarios, el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, los desplazamientos a entidades financieras y los motivos por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Se establece asimismo la suspensión de la apertura al público de los establecimientos, incluyendo los del sector de la hostelería y restauración, cultura, recintos deportivos o recreativos. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.
Igualmente se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos ante las entidades del sector público, y también la mayoría de plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial. El cómputo de estos plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Mesas de diálogo y sillas de pensar
 Desde hace algunas semanas se ha puesto en marcha en España una denominada “mesa de diálogo” entre miembros del Gobierno del Estado y del Ejecutivo de Cataluña. Tal vez una primera reacción ante tal medida pudiera animar a su apoyo y aplauso, pues nada resulta más saludable en democracia que la conversación, el debate y el cruce de pareceres entre actores con cargos y responsabilidades públicas, máxime teniendo en cuenta que, tras años de desafíos, pugnas, sentencias y condenas, la solución al denominado “problema catalán” no parece estar cerca. Sin embargo, no faltan motivos para la preocupación, la sospecha y el recelo, toda vez que la disparidad de objetivos y el sometimiento a reglas muy diferentes entre las partes parecen evidenciar, no solo un alto riesgo de fracaso, sino una evidente erosión de las normas y los principios elementales de todo Estado de Derecho.
Desde hace algunas semanas se ha puesto en marcha en España una denominada “mesa de diálogo” entre miembros del Gobierno del Estado y del Ejecutivo de Cataluña. Tal vez una primera reacción ante tal medida pudiera animar a su apoyo y aplauso, pues nada resulta más saludable en democracia que la conversación, el debate y el cruce de pareceres entre actores con cargos y responsabilidades públicas, máxime teniendo en cuenta que, tras años de desafíos, pugnas, sentencias y condenas, la solución al denominado “problema catalán” no parece estar cerca. Sin embargo, no faltan motivos para la preocupación, la sospecha y el recelo, toda vez que la disparidad de objetivos y el sometimiento a reglas muy diferentes entre las partes parecen evidenciar, no solo un alto riesgo de fracaso, sino una evidente erosión de las normas y los principios elementales de todo Estado de Derecho.
Comparo muy metafóricamente las reuniones de esta “mesa de diálogo” con dos grupos de personas que deciden reunirse para jugar un partido. Uno de ellos se presenta en la cancha con la equipación y el balón de un concreto deporte (por ejemplo, fútbol) y el otro con la vestimenta y la pelota de otro diferente (digamos, baloncesto). Por muchas ganas que tengan de jugar, el encuentro no será viable y, si cada uno se empeña en participar, aunque el reglamento que pretendan aplicar sea distinto al del adversario, lo que ocurrirá dentro del terreno de juego será un desastre. En el caso que nos ocupa, atendiendo a las declaraciones de unos y otros, mucho me temo que acuden a la “mesa de diálogo” a conversar con reglas distintas y objetivos, no solo contrapuestos, sino incompatibles.
La cuestión radica en si es posible negociar y llegar a acuerdos cuando, además de partir de hipótesis irreconciliables, los interlocutores se sienten, además, vinculados por normas diferentes. ¿Cabe que, de una parte, el Gobierno de la Nación insista en que los acuerdos se tomarán dentro del marco de la Constitución y, de otra, las autoridades catalanas insistan en la autodeterminación como objetivo irrenunciable? ¿Es siquiera lógico pensar en una mínima posibilidad de éxito cuando, por un lado, se asegura que las conversaciones serán respetuosas con la legalidad mientras que, por otro, se proclama abiertamente la reincidencia de unos hechos ya calificados y sentenciados por los Tribunales como delitos de sedición, malversación o desobediencia? ¿Se puede en un Estado de Derecho pactar con quien se jacta y defiende abiertamente no sentirse vinculados por las sentencias del Tribunal Constitucional o con quien considera que nuestras normas constitucionales ya no les son de aplicación?
Llegado a este punto, confieso que soy pesimista y únicamente vislumbro en el horizonte dos opciones, y ambas malas (o muy malas). La primera, que tras varios encuentros no se avance en la resolución del problema y éste se enquiste hasta cronificarse. La segunda, que en la citada “mesa de negociación” se alteren y modifiquen reglas esenciales de nuestro modelo territorial dejando al margen los cauces procedimentales previstos para ello, cambiando uno de los pilares básicos de nuestra forma de organización como es el Estado Autonómico (conviene aquí recordar que ninguno de los integrantes de esa “mesa”, ni a título personal ni como cargo público, posee legitimidad ni autoridad para alterar o redefinir nuestras reglas de juego).
A mi juicio, procede extraer un par de conclusiones negativas. Una es la total inoperancia y la absoluta ineficacia de las instituciones oficiales para afrontar y resolver este tipo de controversias y conflictos. Al parecer, los Parlamentos ya no sirven para encauzar los diálogos entre formaciones políticas de distinto signo y se hace necesario trasladar las correspondientes conversaciones a una “mesa” ajena a las Asambleas representativas, y sin la exigible transparencia que implican los debates parlamentarios. Sin duda, un nuevo varapalo para dichas Cámaras, que siguen perdiendo protagonismo dentro de un sistema denominado, pese a todo, parlamentario, en favor de reuniones particulares a puerta cerrada. Y la otra, tal y como se desprende de los comunicados publicados por los negociadores, que lo que allí se decida (si es que se llega a decidir algo) será sometido “a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña”, sin mención alguna al resto de ciudadanos españoles que, por lo visto, no tenemos nada que decir.
Para que la “mesa de diálogo” tenga éxito, quizás haya que redefinir previamente conceptos tan básicos, elementales y esenciales en un Estado Social y Democrático de Derecho como el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y el sometimiento pleno a la ley, imprescindibles en cualquier Estado Constitucional. Sería, pues, conveniente que, antes de sentarse en esas “mesas de diálogo”, cada participante pasara con antelación por una “silla de pensar” y reflexionara sobre el tipo de Estado Constitucional y de Derecho que pretende dejarnos a todos los españoles.
La paradoja de la intolerancia de los tolerantes
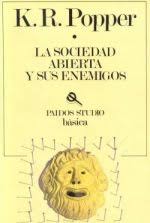 El filósofo austriaco Karl Popper en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, publicada en el año 1945, formuló la denominada “Paradoja de la Tolerancia”. Con ella intentaba alertar sobre los peligros de ser excesivamente permisivo con las ideologías extremistas en las sociedades libres. Defendía que, si toleramos a los intolerantes, éstos acabarían imponiéndose y convenciendo a amplios sectores de la ciudadanía, produciéndose finalmente la eliminación de la tolerancia como principio y valor de una comunidad. Dicho de otro modo, la tolerancia llevada al extremo puede resultar autodestructiva. En palabras del propio Popper, «la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia… Tenemos, por tanto, que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia».
El filósofo austriaco Karl Popper en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, publicada en el año 1945, formuló la denominada “Paradoja de la Tolerancia”. Con ella intentaba alertar sobre los peligros de ser excesivamente permisivo con las ideologías extremistas en las sociedades libres. Defendía que, si toleramos a los intolerantes, éstos acabarían imponiéndose y convenciendo a amplios sectores de la ciudadanía, produciéndose finalmente la eliminación de la tolerancia como principio y valor de una comunidad. Dicho de otro modo, la tolerancia llevada al extremo puede resultar autodestructiva. En palabras del propio Popper, «la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia… Tenemos, por tanto, que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar la intolerancia».
En nuestros días, este debate sigue abierto y asistimos a encarnizadas polémicas sobre si se deben prohibir tales o cuales ideas, si se ha de castigar la difusión de unas u otras ideologías o si procede perseguir a quienes defienden proyectos políticos sumamente alejados de los valores esenciales que definen a los Estados democráticos. Así, nuestra Constitución establece en primer término como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad y el pluralismo político y, en segundo, como Derechos Fundamentales la libertad ideológica y la libertad de expresión, configurando así un escenario en el que las personas, dentro de los límites del orden público, pueden propagar y defender las creencias e idearios más diversos, esencia de una población abierta, libre y democrática. Sin embargo, muchas de ellas terminan dando la razón a Karl Popper en el sentido de que las naciones deben inmunizarse ante determinados virus ideológicos capaces de aniquilar el propio ser de la naturaleza constitucional.
Por ejemplo, el artículo 21 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania refiere en su apartado segundo que «son inconstitucionales los partidos que, por sus fines o por la conducta de sus seguidores, persigan menoscabar o eliminar el orden fundamental democrático libre o poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania». Tal previsión constitucional supone que dicha democracia, en palabras de Dieter Grimm (catedrático de Derecho Público en la Universidad de Bielefeld y Magistrado de la denominada “Sala de los Derechos Fundamentales del Tribunal Constitucional alemán”) «es capaz de defenderse» de las organizaciones cuyo fin sea terminar con el orden democrático. Se concluye afirmando que el orden democrático libre no puede garantizar la plena libertad a aquellos que buscan, precisamente, eliminar los presupuestos de ese orden democrático libre. “No hay libertad para los enemigos de la libertad”, afirman con contundencia sus defensores.
No obstante, también hay críticos y hasta detractores de estos postulados, que manifiestan que eso sería tanto como presumir de una libertad de la que, en el fondo, se carece. Además, existen pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que se ha sentenciado que un delito de apología de determinadas doctrinas o ideas sólo puede ser perseguible cuando suponga una incitación a realizar acciones concretas y un riesgo real para personas y colectivos. Es decir, el castigo estaría justificado, no cuando se defienden ideas, sino cuando se incita a actuaciones que en sí mismas son delictivas. En ese caso, la línea que separaría la mera difusión de una idea, por muy irritante e inquietante que sea, de su puesta en práctica con acciones concretas, sería la que determinaría el espacio de libertad de difusión o de sanción y represión de la conducta.
Sin embargo, a mí me gustaría hacer especial hincapié en un dato que normalmente, pasa desapercibido. La polémica anterior se sustenta sobre el presupuesto (ampliamente aceptado) de que buena parte de la ciudadanía va a asumir ese discurso intolerante y las consignas contrarias a los valores democráticos, y de que las ideas extremistas (sean del signo que sean) calan y convencen a la gente que vive en comunidades libres y democráticas. Pero ¿nos hemos parado a pensar en el porqué de esa conclusión? No nos centremos sólo en la presumible maldad de quien pretende instaurar un régimen totalitario, sino en el ciudadano libre que acepta ese programa para, primero, defenderlo y, después, votarlo en unas elecciones.
Mi sensación es que nos estamos acostumbrando a asociar el concepto de ciudadanía con un grupo irresponsable e inmaduro al que, ante su evidente incapacidad de autoprotección, un Estado paternalista debe proteger. Al parecer, no saben razonar ni decidir correctamente, y tampoco son conscientes de las consecuencias de sus actos. En consecuencia, las Administraciones deben, desde prohibir los anuncios de las casas de apuestas deportivas (porque los destinatarios carecen del suficiente criterio para no caer en la ludopatía) hasta sancionar a formaciones políticas con programas plenos de connotaciones racistas y discriminatorias (porque determinada población es incapaz de discernir las consecuencias sociales que de ello se derivan). Al parecer, hemos asumido la existencia de una masa débil, poco formada y manipulable y así, desde luego, es imposible consolidar un Estado democrático. Tal vez el primer paso consista en construir una sociedad de personas formadas, libres y críticas.
La pregunta sería cómo es posible que todavía en sectores norteamericanos persista el Ku Klux Klan, o en Alemania partidos nazis, o en muchas partes del mundo las dictaduras comunistas o el fanatismo religioso. Si juntamos a los que odian a los negros, a los migrantes, a los cristianos, a los musulmanes, a los indigentes, a las mujeres y a tantos grupos más, nos sale una cifra muy importante. Probablemente sea la educación, antes que la prohibición, la única vacuna contra la intolerancia. O puede también que ya hayamos perdido la esperanza en el ser humano y debamos concluir que la Humanidad está en vías de fracasar como especie en este planeta.




